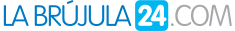DE AYER A HOY
El otro lado detrás del peluquero conocido por la frase “20 años menos”
Juan Navarrete Díaz lleva décadas como el estilista del Barrio Universitario. Su infancia en España. El arribo a Bahía. Cómo conoció a su esposa. Y una frase: “Cortaré el pelo hasta el último día de mi vida”.

Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco/Instagram: @leandro.grecco/Twitter: @leandrogrecco
El protagonista de esta entrega tiene sobre sus espaldas una historia anecdótica, al descubrir su verdadera pasión siendo apenas un niño, en un giro del destino que marcaría el rumbo de su vida. Sus primeros experimentos con tijeras y peines revelaron un talento innato para la peluquería. Con determinación, dio sus primeros pasos en el arte de cortar cabello, aprendiendo cada técnica con dedicación.
Fue durante sus años de aprendizaje cuando recibió una inesperada invitación de un familiar para establecerse en Bahía Blanca. Sin embargo, el camino hacia su nueva vida estuvo plagado de obstáculos, especialmente por su corta edad. Ante esta dificultad, su padre demostró un inmenso sacrificio al dejarlo todo para acompañarlo en su viaje a Argentina, hacia un futuro incierto.
Ya en la ciudad, lejos de su tierra natal, encontró un nuevo hogar y una oportunidad para hacer realidad sus sueños. Con el apoyo de un hombre que luego se convertiría en alguien muy cercano, abrió su propio salón de belleza, que con el tiempo se convertiría en un espacio histórico. Hoy, sigue inmerso en su pasión, rodeado de tijeras y su inseparable navaja, llevando consigo el legado de una vida dedicada a la profesión que ama. El dueño de una frase que lo caracteriza después de cada corte de pelo, se confiesa en LA BRÚJULA 24.

“Me llamo Juan Navarrete Díaz, nací en Pruna, provincia de Sevilla, al este de Andalucía. Mi familia estaba compuesta por mis padres, una hermana y un hermano ambos mayores. De mi mamá no tengo ningún recuerdo porque falleció cuando yo tenía solo cinco años (se le llenan los ojos de lágrimas y su voz se quiebra)”, lanzó, al inicio de su alocución, en el salón donde todavía lleva adelante su actividad, ubicado en el Barrio Universitario.
Y agregó que “tanto mi abuela como mi hermana me han consentido mucho en mi niñez ante la falta de una figura materna, recuerdo las cosquillas que me hacían o pellizcos suaves como una forma de demostrarme su afecto. Si bien ellas trataron de suplir la ausencia y lo hicieron muy bien, en cierta forma me terminé criando solo”.
“Hice pocos años de escuela porque de chico, con apenas 13 años, salí a trabajar y lo hice en una peluquería, en tiempos del gobierno de Franco. El oficio me lo enseñó un hombre llamado Juan Serrano Muñoz, a quien considero mi maestro. Vivía a tres cuadras de mi casa y todo surgió un día en el que volvía de ayudar a mi papá que trabajaba en el campo”, rescató en su memoria el entrevistado, con una verborragia admirable.

En ese mismo sentido, recordó que “este hombre le propuso a mi papá que su hijo más chico aprenda el oficio; con textuales palabras le dijo ‘mandámelo’. Para ese entonces no tenía ni idea de peluquería, no se me cruzaba por la cabeza dedicarme a eso. Esa noche, mi padre me comentó la propuesta, acepté, pero esa noche no pude dormir del todo bien porque me empezaba a entusiasmar la idea”.
“Fue allí que me di cuenta que la partera al nacer dijo ‘este va a ser peluquero’ porque ya venía enredado con las tijeras (risas). A la mañana siguiente me presenté, me preguntó si estaba dispuesto a aprender, le respondí afirmativamente a lo que me dijo que ya estaba contratado fijo, listo para comenzar”, afirmó Juan, mientras su familia escuchaba con suma atención su atrayente narración.
No obstante, recalcó que “lo primero que me ordenó fue convidar copitas de aguardiente a los clientes que asistían casi a diario, Fueron cuatro años en su salón, primero aprendés mirando, luego de a poco me empezó a dar vía libre para enjabonar, sacar la pelusa, hasta que ya estaba listo para hacer mi primer corte de cabello con una maquinita que era manual”.

“Mi primer cliente fue un chico al que empecé a cortarle, pero el artefacto se trabó a la altura de la nuca y no lo podía sacar. El nene empezó a llorar desconsolado, gritaba como un condenado porque le tironeaba los mechones. Dejé la maquinita colgando de su pelo y le pedí ayuda a mi maestro que estaba en la cocina tomando café”, infirió, con una sonrisa en su rostro.
Aquel episodio lo marcó, pero no lo traumó en lo más mínimo: “Estaré eternamente agradecido con este hombre porque siempre me respaldó pese a ese incidente y no me frustré, al contrario, quería seguir cortando el cabello, aprendí la técnica y ya nunca más tuve ese problema. Al tiempo también empecé a afeitar a los clientes que asistían religiosamente a esa barbería cada 15 días”.
“Una particularidad es que mis tres tíos eran también peluqueros, con uno de ellos, Arturo, estuve en Málaga durante un verano en el que también me di el lujo de trabajar en su peluquería, la cual estaba en un mercado municipal. Aproveché que en esos días de verano en Málaga no quedaba nadie en un pueblito de 7000 habitantes que se iban a trabajar en la temporada a Francia y seguí incorporando conocimientos en peluquería”, destacó, quien vivió una infancia y, sobre todo, una juventud nada sencilla.

Con lujo de detalles, prosiguió con el relato: “Al poco tiempo, Alfredo Díaz Castilla, hermano de mi mamá Rita que vivía en Bahía Blanca y tenía un local que se llamaba El Fígaro sobre calle Pedro Pico me escribió una carta. Tenía una clientela infernal, por lo que necesitaba ayuda, por eso me invitó a venir a Argentina, haciéndose cargo de pagarme el viaje”.
“La idea me entusiasmaba, pero el problema es que había que hacer muchos trámites para que me autoricen a salir del país. El tercero de mis tíos que abrazó este oficio se llamaba Antonio y no lo conocí, sin embargo me dejó como legado una tijera y una navaja. Eran años del franquismo en España y fue muy duro, recuerdo que mi padre tenía que ir a firmar en la guardia civil cuando le surgía un trabajo a más de 100 kilómetros de su casa”, advirtió, marcando las peripecias que se debían sortear.
Eso se revirtió con el transcurrir del tiempo: “Recién cuando cumplí 19 años recibí toda la documentación para poder viajar a Bahía Blanca, aunque surgió otro inconveniente. Mi idea era viajar solo, pero una organización católica lo impedía porque solo podía hacerlo si era mayor de 21 o si me acompañaba un mayor que se hiciera responsable. Tenía todo listo para subir al barco y le propuse a mi papá radicarse en Argentina”.

“Recuerdo aquel diálogo, le pregunté ‘usted no quiere venir conmigo’ y si bien la primera reacción fue de incredulidad, luego aceptó inmediatamente sin chistar. Un genio, una barbaridad su actitud, siempre la voy a ponderar porque le dije ‘mire padre que tiene que dejar todo, su casita, todo’. Y no lo dudó, subimos a un buque llamado Cabo San Vicente y nos embarcamos el 1º de diciembre de 1962 en Cádiz”, comentó Juan, promediando el ida y vuelta con este cronista.
Era todo nuevo, pero nuestro entrevistado no se dejó amedrentar: “Llegamos a Buenos Aires y los primeros días los pasamos en La Plata, donde vivía una hermana de mi papá, para luego llegar a Bahía a lo de Alfredo que me esperaba en El Fígaro. Trabajé en su peluquería solo un año y medio porque mi tío no era una persona fácil de llevar, sumado a que quería tener mi dinero y que los primeros días nadie quería confiar a mis manos el corte de su cabello”.
“Todos pedían esperar a mi tío, que ya tenía su reputación ganada, pero resulta que cuando me vieron usar la navaja, varios de los clientes pedían por mi. Eso empezó a despertar celos en él, tuvimos varias discusiones y una de ellas terminó en una pelea que hizo que me decida a abrirme paso por mi cuenta”, recreó Navarrete Díaz.

Un golpe de suerte iba a cambiar el rumbo de su vida para siempre: “Un amigo que había hecho en mi corta estadía en la ciudad me comentó que en el diario había publicado un aviso pidiendo un peluquero para un salón en Uruguay 570, cerca del Parque de Mayo. Yo no tenía ni idea de dónde quedaba, no conocía esa zona de Bahía, por lo que tomé un colectivo y me bajé cerquita. Llegué al lugar, toqué el timbre y me atendió una mujer que con el tiempo se iba a convertir en mi suegra (risas)”.
“Cuando me vio que era tan flaquito, no notó en mi que tuviera la presencia de un peluquero y me explicó que su marido no estaba, que tendría que esperarlo a que regrese. Le expliqué que había venido desde el Barrio San Martín, donde alquilamos una piecita con mi papá, más precisamente en la esquina de Pedro Pico y Teniente Farías”, disparó el octogenario profesional especializado en el cuidado y la estética del cabello.
La historia aún tenía ribetes divertidos: “En determinado momento llegó, me mostró el local y estaba totalmente vacío, por dentro pensaba que era una broma porque no había nada, ni una silla, ni un espejo, absolutamente nada. Me dijo que eso lo solucionaba rápidamente, que me iba a montar pronto la peluquería y que para la semana siguiente iba a estar todo listo para que empiece a trabajar”.

“Volví a los pocos días y el salón ya estaba puesto de primera, ya tenía todo, incluso el sillón que aún conservo y cuido muchísimo. El problema es que el barrio estaba muy despoblado y había muy pocas casas, corrían los cardos rusos por las calles de tierra. En las inmediaciones solo había una peluquería que atendía un italiano que se llamaba David, un muy buen hombre que enalteció la profesión”, resumió, entrando al epílogo de la charla.
Ese comienzo no fue sencillo: “Con mi tijera y navaja me animé y empecé a cortar el cabello a las pocas personas que inicialmente venían, era algo desesperante porque no me rendía económicamente. Sin embargo, con paciencia logré que repunte la situación y me armé de una clientela que con el tiempo se convirtió en maravillosa, a punto tal que en la actualidad vienen hasta tres generaciones juntas”.
“El dato saliente es que Alicia, la hija de los dueños del lugar donde monté mi negocio, se convirtió en mi esposa, ella atendía una boutique al lado de la peluquería. Nos asomábamos y mirábamos desde la vereda, había una simpatía mutua que terminó prosperando, incluso teníamos en común un aviso publicitario que grabó Norbert Degoas con su particular estilo donde se promocionaba tanto el negocio de ella como el mío”, evocó con nostalgia.

El crecimiento personal estaba muy cerca: “Con la pareja consolidada, mi suegro nos regaló el terreno de la esquina de Uruguay y Panamá para que construyamos nuestra casita y yo pueda montar la peluquería. Nos llevó varios años edificar el lugar, hasta que en 1975 pude abrir mi local, en el mismo lugar donde me sigo desempeñando profesionalmente hasta el día de hoy”.
“Con mi esposa somos padres de tres hijos: María Rita, María Eugenia y Juan Daniel. Soy un agradecido por todo lo que la vida me ha dado, siempre cuando rezo todas las noches pongo a los clientes en mis oraciones. Voy a cortar el pelo hasta el último día de mi vida, cuando me muera van a tener que poner una navaja y una tijera en el cajón”, reflexionó sin tapujos.
Consultado sobre la clave para mantenerse vigente, comparó: “Mi papá falleció con 92 años y jamás usó anteojos, yo tengo casi 82 y tampoco necesito porque la vista es algo que me funciona muy bien, si no hubiese lastimado varias orejas (risas). Si dejo de trabajar, qué puedo hacer, pararme en casa y estorbar, que mi esposa me tenga que andar diciendo que le deje lugar. No quiero convertirme en una persona que solo molesta”.

“La frase ‘20 años menos’ que repito al final de cada corte de pelo la tomé de mi tío Alfredo y algunos clientes me retrucan porque sus esposas les dicen que soy un mentiroso. Ese no es el único latiguillo. Dentro del seno familiar, cuando reúno a mi familia completa y los veo tan unidos, suelo reiterar: ‘Qué lío que hice acá’, orgulloso de lo que hemos conformado”, concluyó Juan.
Una popular y antigua frase reza “elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. Aplica como anillo al dedo a lo que ocurre con Navarrete Díaz. Vital y saludable, mantiene su rutina diaria, la misma que le aporta felicidad, la cual se contagia a todos sus clientes, en su mayoría amigos, que lo visitan para verse mejor. En una época de nuevas tendencias en lo que respecta al look, su vieja receta aún aplica, conserva adeptos e invita a creer que no todo lo nuevo es superador.

 barrio Thompson
barrio ThompsonDetienen a un sujeto que agredió ferozmente a su pareja

 el pronóstico
el pronósticoAlerta naranja por vientos fuertes para el martes en Bahía

 la columna de laura ubfal
la columna de laura ubfalLucas Benvenuto le ganó un juicio a Jey Mammon: “No mintió”

 mañana complicada
mañana complicadaCuáles son los barrios afectados con cortes de luz

 en bahía y la zona
en bahía y la zonaSe suspenden las clases por el alerta meteorológico

 El tiempo
El tiempoMartes con lluvias: sigue vigente el alerta por vientos fuertes para Bahía y la región

 en noroeste
en noroesteEl vecino le destruyó la medianera y ahora se le llueve la casa

 informe especial
informe especialEl cantante que compuso un tema para los bahienses tras el temporal: “Mis temas bajan del cielo”