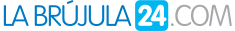DE AYER A HOY
Walter Uranga, el enigmático señor afiches que salvó al club de su niñez
Nacido y criado en el Noroeste, reparte el tiempo entre las letras y “el Sixto”. El esmero para dejar valor agregado en cada proyecto. “Siempre repito que muero cada 5 años para hacer nuevas amistades”, contó.

Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco/Instagram: @leandro.grecco/Twitter: @leandrogrecco
El protagonista de estas líneas experimentó desde temprana edad los desafíos de una vida humilde. Sin embargo, su destino tomó un giro inesperado cuando, siendo apenas un adolescente, descubrió el arte de la tipografía. Con determinación inquebrantable, se propuso aprender el oficio, dedicando horas interminables a perfeccionar sus habilidades mientras, en simultáneo, compartía su tiempo en la canchita del barrio.
La dualidad entre las letras y el fútbol se convirtió en el motor de su juventud. A medida que avanzaban los años, forjó su sustento trabajando en imprentas, donde la tipografía y la tinta se fusionaron para dar vida a palabras impresas. Pero su corazón nunca abandonó la canchita del barrio. Con una visión audaz, decidió refundar el club de su infancia, un espacio que se había desvanecido con los años.
Hoy en día, el club resurge como un faro de esperanza para cientos de niños del sector, proporcionándoles un refugio donde el deporte y la camaradería son las fuerzas motrices. En eso mucho tiene que ver la labor de Walter Uranga, un incansable luchador por causas que, a priori, parecen perdidas. Sin embargo, con su testimonio en esta sección tradicional de LA BRÚJULA 24, se pretende exponer una historia de superación.

“Nací en el año 1966 y me crié íntegramente en el Barrio Noroeste, mi lugar en el mundo, más precisamente en calle Charlone 1241, donde el patio de mi casa era la canchita de fútbol”, expresó Uranga, mientras acomodaba el ventilador de pie para mitigar el calor de la tarde de diciembre.
Y rememoró que “mi papá siempre estuvo ligado al Club Sixto Laspiur, al cual venía todos los días después de salir de trabajar del sector de la playa de los galpones del ferrocarril, donde hacía la tarea más pesada”.
“Mi mamá era modista, de ella quizás heredé la veta artística porque hacía hasta vestidos de novia y era bastante exitosa en todo lo que emprendía. Mi único hermano, Víctor, que tenía cinco años más que yo y falleció por un grave problema de salud con 54 años”, señaló, con cierta tristeza por un mal trago que le propinó el destino.

Consultado sobre aquella infancia vivida, enfatizó que “mi niñez estuvo cargada de felicidad, en la que no tuve la posibilidad de contar con tantas cosas materiales, lo que hizo que sea la imaginación la que se potencie, teniendo que inventar mis propios juguetes”.
“Con cinco figuritas y un cuaderno podía idear mentalmente un campeonato de fútbol, hasta hice atajar a Fillol en Boca (risas). Con eso me entretenía, además de pasar mucho tiempo en la cancha y la placita, lugares que compartía con los otros chicos del barrio”, recordó Uranga, mientras graficaba con sus manos la forma de divertirse de chico.
No obstante, efectuó una confesión íntima: “Siempre digo que me muero cada cinco años y no es que me aburran las amistades, sino que lo que repito es el hecho de cambiar de ámbito y círculo de personas, algo que es enriquecedor porque conservás lo que tenés y conocés gente nueva”.

“Muchas personas se resisten a esa filosofía de vida, pero a mi me funciona a la perfección, porque eso implica poder viajar, que es algo que me encanta. Es una faceta que perdura en mí, incluso hasta el día de hoy”, recalcó el entrevistado, mientras ofrecía algo fresco para beber y para matizar la tórrida jornada.
Al hablar sobre su formación, Uranga detalló que “hice la primaria en la Escuela Nº 22, de Almafuerte al 900 y la secundaria en La Piedad, donde opté por el camino de la tipografía, algo que descubrí al costado de la canchita, abajo de un árbol en el que nos sentábamos a descansar después de patear”.
“Ahí había una canilla a la que veníamos a tomar agua, tenía 12 años e iba a séptimo grado y tenía la expectativa de qué iba a hacer. La mayoría de mis amigos tenía en mente ir a la escuela técnica para aprender un oficio”, aseveró, diferenciándose de su entorno de aquel entonces.

Y lo argumentó con absoluta firmeza: “En mi caso, no quería ocasionar gastos a mis padres y en ese lugar donde nos juntábamos después de jugar a la pelota, Oscar “El Cabezón” Mosconi, que tiene una mente brillante y hoy le va muy bien como ciruja abrió mi mente por completo”.
“Él era un año más grande que yo e iba a La Piedad, en el área de imprenta, comentó qué es lo que estaba aprendiendo con las letras de madera y me provocó un click interior porque sentía que eso era lo mío”, se despachó en relación al rumbo que tomó cuando eran meses decisivos para su porvenir. Claro está que había indicios que le daban la derecha: “En la primaria siempre que había que hacer algún cartel me pedían ayuda, indicando cómo debía elegirse la letra, pese a que dibujando fui pésimo. Fue ahí que con solo seis meses para tener que elegir un rumbo, opté por el mismo camino que Mosconi”.

“Me recibí de Ayudante Técnico Tipógrafo Linotipista, un título muy ostentoso que ese año logré junto con otros siete compañeros, un número reducido porque la mayoría de los otros chicos elegía carpintería o tornería”, reflexionó, promediando el ida y vuelta.
No obstante, se topó con un escenario que lo ubicó forzosamente en tiempo y espacio: “Tanto yo como el resto de los egresados en imprenta salíamos del colegio pensando que éramos la reencarnación de Gutenberg y en realidad era un pobre pibe de 17 años que le faltaba un montón de cosas en la vida”.
“Me gradué en 1982, razón por la cual me tocó hacer la secundaria en un contexto donde estuvo predominantemente en el poder la dictadura, por lo que chocar con la pared con las expectativas de un adolescente fue algo fuerte”, expresó un querido y respetado dirigente barrial.

Varias puertas se fueron abriendo de manera simultánea: “Tuve la suerte de ser contratado por distintas imprentas que te ofrecían empleo en turnos de dos horas, iba en bicicleta de una a la otra, comiendo un sandwichito en el interín, hasta completar una jornada completa”.
“Si uno era pillo, aprendía, pero además me acompañó la fortuna porque ingresé a Panzini, que era una de las cuatro más grandes, la cual estuvo primero sobre Donado y luego se mudó a calle 9 de Julio, donde me tocó desempeñarme a mi”, comentó el entrevistado, con la felicidad de los recuerdos a flor de piel.
Un golpe de suerte lo depositó en buenas manos: “En esa empresa estuve un año y conocí a un maestro de la tipografía que me ayudó un montón, teniéndome mucha paciencia. Me dio la posibilidad de entrar en la imprenta Corporación de Alsina al 300, frente a lo que era Brancaleone, donde ahora hay una fábrica de pastas”.

“Allí se trabajaba mucho con tarjetería fina, lo que incluía partes de enlace y comunión, algo que era mi especialidad. Paradójicamente nunca había incursionado en lo que era afiches porque para eso se requería de máquinas grandes y los lugares en los que me desempeñé no las tenían”, referenció, cuando todavía no tenía en su horizonte lo que sería luego su marca registrada.
Su alma aventurera pudo más, sin dudarlo armó las valijas y asumió un nuevo desafío: “Con apenas 19 años me fui al sur junto a un compañero del secundario, en medio de una práctica que era muy usual. Venían desde distintas ciudades a buscar egresados de La Piedad para hacer distintos oficios”.
“Fuimos como encargados en una imprenta de Caleta Olivia, la cual terminamos fundiendo (risas), una gran experiencia que nos dejó más de una moraleja. Quien nos llevó se dedicaba a la venta de autos y le entregaron como parte de pago esta empresa a cambio de un Renault 11”, aseguró Uranga.

Sin tiempo para lamentos, regresó a sus raíces: “Al año volví a Bahía, pero pasaron cinco años hasta poder comprarme mi primera máquina, una Minerva que adquirí en 1991. Volví a la empresa Corporación, donde estuve un tiempito hasta que logré independizarme de forma definitiva”.
“Acá, en Juan Molina 1131, estuve trabajando 15 años hasta que los números ya no cerraron, pero en el medio me pude dar el lujo de editar e imprimir una revista de fútbol que se llamaba Amateur y tenía 168 números”, afirmó, orgulloso y con el pecho inflado.
Su esmero fue titánico: “Hacía todo con poca ayuda, escribía los artículos y sacaba fotos, todo casi en simultáneo para entregarlas de un sábado para el otro, con datos de los resultados y goleadores. Fue algo que logré sostener hasta que cambió el mundo y creció lo digital por sobre el formato papel”.

“Siempre estuve relacionado a las ligas de fútbol amateur desde lo dirigencial. Con 18 años fui vocal en la Comisión Directiva del Club Sixto Laspiur. Lancé la moción por la que casi me golpean (risas) y estaba vinculada con sacar las bochas de la institución, algo que no cayó nada bien”, disparó “Walterio”, como lo llaman sus íntimos y allegados.
En relación a aquella anécdota, sumó que “con el tiempo, muchos dirigentes admitieron que si me hubiesen hecho caso, hoy el club tendría otra realidad, porque en ese deporte llegaban muchos jugadores rentados y no tenía que ver con el espíritu de la entidad”.
“Pasaron los años y el club se había perdido por una serie de desmanejos. Veía la cancha en estado de abandono y me puse como objetivo refundarlo, junto con mi papá y un par de personas más”, destacó el entrevistado, al ingresar al segmento final de su a esta altura sumamente interesante testimonio.

Una imagen que se había instalado en su mente lo atormentaba y lo ponía en la obligación de poner manos a la obra: “Corría el año 2004 y habían pasado cinco o seis años desde su última actividad, con una cancha que se había llenado de yuyos, la cual con muchísimo esfuerzo, finalmente se pudo poner en condiciones”.
“Dimos vuelta la pirámide y nos propusimos que el Club Sixto Laspiur sea de los chicos para la gente mayor, al revés de lo que ocurría en otras instituciones en las que los más jóvenes no tenían derecho a nada”, exclamó con énfasis Uranga.
“En estas últimas casi dos décadas aprendí un montón de los pibes, que son los grandes maestros de la vida”
Al epílogo contó: “Estoy casado con Silvana, mi compañera de toda la vida con la cual somos padres de Julieta de 25. Quiero que haya una continuidad en el club, con gente que se vincule, más allá de que uno desde su lugar esté siempre presente”.
“Me gustaría tener más libertad porque recién ahora se me está dando de viajar por mi arte, más allá de las visitas a Comodoro Rivadavia o La Pampa, pero tengo en los planes llevar a Europa todo lo que hago”, se ilusionó, de cara a un futuro no tan lejano.
Walter tiene con qué sustentar ese anhelo: “Hay gente que me sigue en las redes desde distintas partes del mundo por mis afiches. Por ese motivo es que hace dos años gané mi primer dinero grande, más allá de la venta individual, en un concurso que se llamaba ‘Resistencias Tipográficas’”.

“Se realizó en el Museo Reina Sofía de España, donde se compró una de mis obras y que estoy a punto de cobrar. El afiche era una frase de Ítalo Calvino, un poeta italiano de primer nivel que hablaba sobre el cielo y el infierno”, concluyó.
La vida de Walter se convierte así en un nítido testimonio de cómo el amor por las letras y el compromiso con la comunidad pueden entrelazarse para construir un legado perdurable. El tesón para afrontar las adversidades diarias debe servir como ejemplo para todo aquel que se frustra y baja los brazos.

 tenía 81 años
tenía 81 añosJubilado murió tras caer de la camilla de una ambulancia

 en cerri
en cerriDiscutió con su ex y lo apuñaló en una pierna

 UN PELIGRO
UN PELIGROSe repiten los accidentes por la presencia de carpinchos en la ruta

 el atacante fue detenido
el atacante fue detenidoCon el cráneo perforado de un balazo, logró identificar al agresor

 Otro show en los penales
Otro show en los penalesPor qué no echaron a Dibu Martínez con dos amarillas

 La palabra de un especialista
La palabra de un especialistaQué significaría para Argentina entrar a la OTAN

 ataque a la maestra
ataque a la maestraSusbielles: “Esto no lo podemos naturalizar”

 A COBRAR EN MAYO
A COBRAR EN MAYOLos docentes aceptaron el aumento salarial que ofreció Kicillof