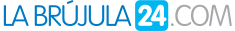DE AYER A HOY
“Bahía Blanca fue la primera ciudad de todo el país en la que se practicó el judo”
Pionero en las artes marciales, pese a su avanzada edad sigue vinculado con la actividad. Su difícil niñez. La curiosa manera en la que detectó el motor de su vida. Conocé a Gerardo Raúl García, una leyenda del deporte.

Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco/Instagram: @leandro.grecco/Twitter: @leandrogrecco
Sentado en la silla de una mesa de café y acompañado por su nieto. Así llegó al convite para repasar un extenso y fructífero recorrido, desconocido por la sociedad en general, pero que fue vanguardista para un grupo de personas que encontró, en su diminuta humanidad, un faro para incorporar conocimientos que eran exclusividad de una minoría.
Sin embargo, la enorme mayoría de ese reducido caudal de adeptos a una disciplina que ha ido creciendo con el paso del tiempo, desconoce los pormenores del pasado de un precursor de las artes marciales en el sur de la provincia de Buenos Aires y de buena parte de todo el territorio nacional. Como solemos descubrir en esta sección, el protagonista se encuentra casi de casualidad con aquello que luego lo hizo trascender.
Hoy, en La Brújula 24, el lado B de quien descubrió el judo a fines de los 60, disciplina que por sus condiciones naturales le permitió convertirse en un líder a nivel país. El costado poco difundido de quien a fines de 1976 se transformó en cinturón negro, lo que le permitió dictar cursos como maestro para aquellos aspirantes al título de “primer dan” y darse el lujo, entre otros tantos logros de haber tenido como alumno a Néstor Fedele, judoca olímpico en Barcelona 92, representando a España.

“Mi nombre es Gerardo Raúl García, nací hace 94 años en un campo de San Germán. A los nueve años me fui de casa porque mi padre golpeaba a mi madre. Pese a mi corta edad pasé un tiempo, breve, como un linyera al costado de un arroyo. Sobreviví de casualidad y creo que me salvaron los perros que me siguieron y me cuidaron porque había muchos pumas”, afirmó con crudeza, aunque naturalizando aquella situación que pudo asumir y quedó allá lejos en el tiempo.
Luego, sostuvo que “tenía un hermano y una hermana, ambos mayores que yo, que también se habían ido de casa de manera prematura. Me encontraron de casualidad, me buscó mi mamá y la Policía. Fue puro instinto de supervivencia, la conductora de un auto me preguntó si podía cruzar manejando por el arroyo porque no había puente. Al lado paró otro vehículo que me ofreció una medialuna, algo que en mi vida había comido, y es ahí donde me rescatan”.
“Con mi madre vinimos a vivir a Bahía, ella consiguió trabajo en la Sala 10 del Hospital Penna, en el mismo lugar donde luego falleció. Alquilamos una casa de Berutti al 200, donde también viví un breve lapso con mi hermano que era empleado de Vialidad. Aprendí a leer y escribir por mi cuenta, nunca tuve la posibilidad de ir a la escuela”, acotó, mientras esperaba el pocillo de café en el frío atardecer de invierno en la ciudad.

Sin mayores preámbulos y madurando de golpe, salió al ruedo a ganarse el pan: “Mi primer trabajo fue en una jabonería, luego con 18 años entré a trabajar en el taller mecánico que estaba enfrente de la Unión Telefónica, donde era una especie de colaborador. Mi sueño era trabajar en la concesionaria Chevrolet, pero por esas cosas del destino terminé ingresando a la Ford (risas)”.
“En ese lugar había un hombre muy mayor que era el que armaba los motores, una persona a la que quise mucho y me dijo que una de sus dos hijas estaba enamorada de mí. La respuesta fue inmediata, le comenté que le tenía el aprecio que se le puede tener a un padre y, por ende, la consideraba como una hermana. Valoró tanto mi gesto que me recomendó para el Automóvil Club Argentino, donde me desempeñé por muchos años”, rememoró García.
Sus historias son infinitas y la capacidad para sostenerlas en la mente es envidiable: “En una ocasión, en el hipódromo que estaba enfrente al matadero, se me acercó un hombre y me pidió que le saque a variar su caballo. Cuando le comenté la propuesta a mi mamá, me pidió que no acepte porque tenía miedo de que me caiga y me lastime. Como no era para correr carreras, terminé aceptando”.

“Conocí a mucha gente, entre ellos a un juez que me entregó una nota para que vaya a San Isidro. No podía decirle que no por la importancia de esta persona. Viajé a Buenos Aires, tengo la reunión que me habían prometido y me aclara que en las carreras no podía participar porque estaba (Irineo) Leguisamo. Me prometía cuidar un caballo para correrlo unos meses más tarde, pero era imposible porque no tenía un lugar para vivir”, comentó, en otro segmento de la entrevista.
Fue allí que salió a la palestra el motivo por el cual engrosará esta sección: “El judo entró en mi vida de manera azarosa, yo ni siquiera sabía que existía como un arte marcial. Walter Lozano era un profesor de esta disciplina al que conocí en un restaurante que estaba a media cuadra del ACA, donde hoy hay un cine. El gerente del lugar donde trabajaba me mandó a almorzar porque un mecánico no había ido a trabajar y yo lo iba a reemplazar”.
“Eran las 11 de la mañana y había un señor leyendo el diario. A partir de una charla que se generó con los mozos a los que conocía mucho se sumó Lozano, quien se presentó y me invitó a un gimnasio de calle Soler”, comentó, añadiendo que en ese episodio que iba a cambiar el rumbo de su destino hizo una prueba valiéndose solo de un vaso a medio llenar de agua que despertó las carcajadas de los presentes. Quizás, fue eso lo que captó la atención de ese misterioso hombre.

Y manifestó: “Vi la clase de varios alumnos que eran cinturón marrón (el anterior al negro) y llevaban no menos de tres años entrenando. Uno de ellos me propuso luchar y lo tiré al suelo. A los seis meses de práctica, ya tenía el cinturón marrón. Lo que me permitió empezar a hacerme conocido, incluso en Buenos Aires, donde era una actividad incipiente”.
“Así fue que cuando me planté ante los porteños, les dije que el judo había llegado al país primero a Bahía Blanca. Lo argumenté, explicándoles que fue la Fragata Sarmiento la que trajo este deporte desde el exterior, cuando amarró en la Base Puerto Belgrano. La defensa personal fue la que llegó a Buenos Aires, la que les enseñaban a los policías que egresaban de la Escuela Juan Vucetich, pero no era de competición”, diferenció García, enfáticamente y con la certeza de quien sabe de lo que habla.
Aquello que se convirtió en su profesión lo llevó a ganar la ruta: “Viajé a distintos lugares, intervine de varios torneos y hasta pude ir a Cuba a participar de un certamen, pero esa chance se truncó. Es que en Argentina se fabricaba el Siam Di Tella que se exportaba a aquel país, pero con el golpe de Fidel Castro, dejaron de comprar estos autos. Se cortó la relación entre los países, afectando también mi participación”.

“Con el tiempo empecé a dar clases, incluso a mi hijo y mis nietos, ambos muy buenos judocas de la categoría 43 kilos. Si bien no tengo problemas físicos, la última vez que enseñé judo fue cuando llegó la pandemia, cuando se dictaron las restricciones que impedían tener más de un alumno en simultáneo”, se lamentó, como aquel niño al que le quitan su juguete sin motivo aparente.
Ferviente defensor de lo que le hizo ganar un nombre en el ambiente, recalcó: “El judo educa, permite aprender a defenderse y si te atacan, uno aprovecha la fuerza del que te agrede. Tuve una alumna bahiense que fue campeona nacional, lo propio mi hijo que aún sigue en actividad y días atrás ganó un torneo en la Marina. Paula (“Peque”) Pareto es una gran luchadora, que me emociona al verla y permitió que la gente se acerque a esta disciplina”.
“Creo que lo que cambió era el sistema de entrenamiento, hoy está más profesionalizado. Vi clases de todo tipo y uno si bien puede dictar una clínica, siempre tiene algo para aprender. Aunque la esencia siempre va a ser la misma”, infirió, en el epílogo de la entretenida y llevadera conversación.

Sobre los motivos de su lucidez y vitalidad, consideró que “una persona deja de estar activa recién cuando el cerebro ya no está ocupado. En mi caso puntual, a esto se le suma que me cuido mucho con las comidas. Soy estricto en ese ítem. Además, me gusta cantar y tocar la guitarra, es algo que me mantiene de manera jovial”.
Al epílogo, cerró con la siguiente apreciación: “De joven hasta me animé a ser paracaidista de la Cruz Roja, no serví nunca para tener una ocupación en la que el cuerpo esté quieto o sentado en una oficina. Por eso, mi mayor emoción fue en 1999, cuando recibí el premio al mejor judoca bahiense del siglo, un reconocimiento que jamás voy a olvidar”.
Padre de tres hijos, abuelo de nueve nietos, bisabuelo de otros tres y el título de tatarabuelo que le dio Olivia. Algunos de ellos supieron elevar la bandera del mismo deporte que él. Su espíritu inquieto aún hoy lo lleva a salir de casa a diario para colaborar en lo que se requiera. Su parsimonia para contar historias y el cariño con el que las relata ponen de manifiesto que capitalizó positivamente los golpes del pasado, esos que sirvieron de coraza para luchar, no solo en el judo.

 en la Ruta 33
en la Ruta 33EDES estima que los fallecidos recibieron una descarga de 30 mil voltios

 estaba prófugo
estaba prófugoCapturaron al hombre que dejó a los cuatro fallecidos en el hospital

 cuál es la hipótesis
cuál es la hipótesisRobacables electrocutados: investigan a subcomisario que integraría la banda

 a los 41 años
a los 41 añosFalleció la bahiense que esperaba un trasplante de corazón

 ERROR FATAL
ERROR FATALLos ladrones de cables creían que la línea no tenía energía

 Madrugada negra
Madrugada negraAbandonaron a cuatro hombres muertos en el Hospital Municipal

 esta mañana
esta mañanaUn ciclista de 91 años está grave después de un choque contra una moto

 es reincidente
es reincidenteDetienen a un hombre que golpeó en la cara a su expareja